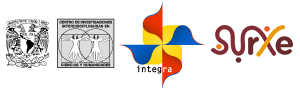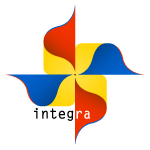Forum Replies Created
-
AuthorPosts
-
La figura del mestizo en cinco etapas del arte mexicano
I. Época colonial: El mestizo aparece en las pinturas de castas como resultado de una mezcla jerarquizada (pintura 5). No es símbolo nacional, sino parte de un sistema visual de clasificación racial. Su imagen está marcada por subordinación social y no es aún una figura heroica ni redentora, sino una marca de desviación del ideal blanco (primero la virgencita, después los blancos, and so on…)
II. México independiente: Aunque surge el deseo de representar a la nación (pintura 15), el mestizo sigue sin protagonismo explícito: se privilegia la figura alegórica de la Patria con rasgos blancos y el mestizo es retratado el “otro”, como el pueblo (pintura 12), pero no como proyecto identitario central.
III. Estado nacional liberal y Porfiriato: Primero, el mestizo se vuelve invisible frente a la exaltación del pasado indígena prehispánico (e.g., inturas 19 y 20). Pero poco a poco el arte glorifica al “indio muerto” como raíz cultural (pintura 22), pero margina al indígena y mestizo contemporáneos como obstáculos al progreso dandole más visibilidad a corporalidades blanqueadas (figura 26).
IV. Posrevolución: Con el muralismo, el mestizo se vuelve emblema de la nación moderna. Es exaltado como síntesis entre lo indígena y lo europeo (pintura 31). El mestizo es el nuevo héroe del Estado y lo representa, pero a costa de silenciar otras identidades (pinturas 38 y 39).
V. Arte contemporáneo: Tras 1968, el mestizo ya no es símbolo incuestionado. Se vuelve objeto de crítica, parodia o desmontaje (pinturas 42 y 48). El arte actual expone el mestizaje como construcción ideológica que encubre el racismo y la violencia estructural (pintura 49).
Siguiendo las lógicas de Lucas Platero Méndez —particularmente su propuesta sobre interseccionalidad como una herramienta crítica y pedagógica que busca desmontar opresiones sin reproducir jerarquías entre ellas— y considerando que mis habilidades artísticas son más básicas que la tabla del cero, le pedí a un generador de imágenes una ilustración al estilo Escher donde dos manos se destruyen mutuamente con un cuchillo.

Lo que tenía en mente es que esta reinterpretación Escheresca puede leerse como una metáfora visual de los efectos perversos de la ausencia de mirada interseccional en las luchas sociales.Imaginemos que una de esas manos representa una lucha contra el sexismo, y la otra contra el racismo. Ambas están armadas, ambas empuñan un cuchillo, y en lugar de sostenerse mutuamente, se hieren entre sí. Este juego visual remite a una dinámica en la que las luchas se enfrentan en lugar de articularse, revelando lo que Platero llama la “jerarquización de opresiones”.
P.D. Voy a plantar un arbolito para compensar la imagen en Sora jaja
1. El infame catálogo de las ideas racistas.
Lo que se presenta en los videos que nos facilitaron en la sesión 1.5 no es “libertad de expresión”, ni “opinión biológica”, ni mucho menos un conjunto de “datos curiosos”. Es un muestrario completo de cómo opera el racismo y la xenofobia en sus formas más descarnadas, y también en sus versiones más cotidianas: el chiste, la queja laboral, la historia con supuesta moraleja. Aquí no se argumenta: se degrada; no se analiza, se clasifica; todo con el tono de quien se siente autorizado a decidir quién merece respeto, ciudadanía o derecho a existir.
a) Ideas sobre la “raza” que se sabe que son falsas. Desde el primer video se hace evidente el mito: “cada raza es más fuerte en ciertos deportes” y “la raza negra tiene mejor genética para ganar masa muscular”. Esto es falso. No existe evidencia genética que permita dividir a la humanidad en razas biológicas con capacidades físicas diferenciadas de forma sistemática. La idea de que hay razas humanas con características biológicas homogéneas ha sido desacreditada por la ciencia desde hace décadas; se trata de una construcción social, no de una categoría genética válida. El mismo error se repite con la aseveración sobre los asiáticos, a quienes se atribuye menor testosterona, menor estatura y mayor coeficiente intelectual, como si esos fueran rasgos biológicamente determinados por “la raza”. De nuevo: falso. Y a título personal, como genomicista me c….hoca que utilicen la genética como supuesta evidencia de sus p….rejuicios.
b) Actos o discursos racistas. Comparar a personas negras con gorilas, cocodrilos, monos, “changuitos” o mascotas no es metáfora: es un acto racista directo. No hay sutileza aquí. Decir que las mujeres negras tienen “mala hostia” y que hay que temerles por naturaleza, o referirse a niños indígenas como “mi changuito Lebron James” o “la niña indita Jops”, es una forma de animalización y deshumanización racial. Este tipo de lenguaje no solo refuerza estereotipos, sino que produce sujetos que pueden ser descartados, burlados o convertidos en propiedad simbólica, además de que refuerzan jerarquías sociales que legitiman exclusión, violencia y desprecio.
c) Actos o discursos xenófobos. Las afirmaciones sobre los migrantes “que vienen a quitar empleos” y la exigencia de leyes para regular “la cantidad de extranjeros en los trabajos” reflejan claramente un discurso xenófobo. Aquí el problema no es la cultura ni la legalidad: es que son “de fuera”. Esta hostilidad se justifica apelando a una supuesta competencia desleal que afecta a “los propios”. Por ello, no es de sorprender que estos discursos sean frecuentes en contextos donde se siente amenazada la identidad nacional, y que tienden a convertir al extranjero en chivo expiatorio de problemas sociales más amplios. ¿Verdad Trump?
d) Cruce entre racismo y xenofobia. Donde se cruzan el racismo y la xenofobia es en las frases que combinan ambas violencias: “no quiero un doctor negro”, “regresa a Asia”, “tienen la cara plana, la nariz fea, los genitales pequeños”. Aquí no basta con que el otro sea extranjero: se le niega humanidad, se le ridiculiza fenotípicamente y se le rechaza por su origen. Este cruce ha sido históricamente utilizado para definir políticas de exclusión racial disfrazadas de preocupaciones culturales o lingüísticas.
2. Sobre publicidades y carteles.
[Advertencia de contenido sensible: imágenes culeras]

Nada dice “crítica al capital inmobiliario global” como poner un cartel de “Gringo, go back to your country” junto a otro que criminaliza musulmanes, denuncia “ilegales” y culpa a los judíos de todo. Qué lúcida manera de enfrentar la gentrificación en CDMX: reciclar la estética y el discurso de la ultraderecha, pero ahora con bandera progresista. ¿Y todo esto por qué? Porque hay gringos rentando en la Roma y cafés con precios en dólares. Citando a Miranda Priestly cuando le proponen estampados florales para la colección de primavera: Groundbreaking….
Sí, la gentrificación es real. Sí, desplaza y expulsa. Sí, hay un proceso violento de transformación urbana que convierte la ciudad en un parque temático para el turismo digital. Pero no, la solución no es caer en la misma lógica que ya conocemos: trazar la frontera entre “nosotros los de aquí” y “ellos los de allá”, como si el problema fuera el pasaporte del inquilino y no el sistema que convierte la vivienda en mercancía.
Decir “go home” a alguien por ser extranjero no es resistencia: es xenofobia. Y no lo digo yo, lo dicen los textos que nos pusimos a leer para no quedarnos con el meme indignado: la xenofobia aparece cuando se señala al extranjero como el culpable de los males nacionales, y eso nunca termina bien. Esta lógica sirvió para legitimar políticas migratorias racistas disfrazadas de defensa nacional; usar ese mismo guion para hablar de Airbnbs y cafés hipsters es dispararse en el pie, pero con consignas de izquierda. Así que no, no creo que sea lo mismo indignarse por la gentrificación que justificar el odio con estética vintage y retórica nazi.
-
AuthorPosts